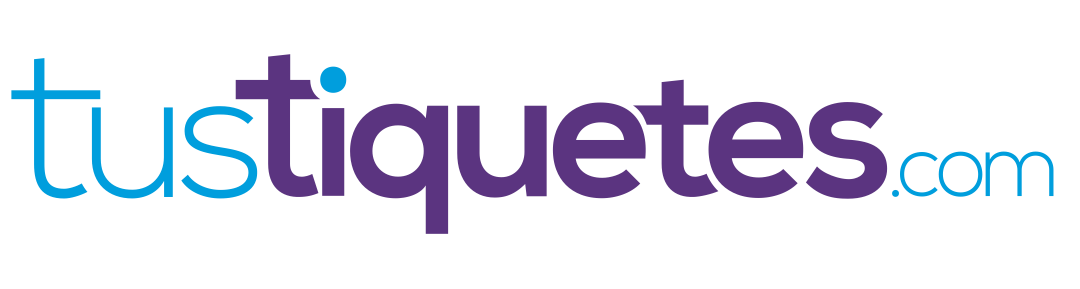Las leyes anticorrupción presentan diferencias significativas entre países, especialmente en Latinoamérica. Sin embargo, la mayoría comparte el objetivo de prevenir, detectar y sancionar actos como el enriquecimiento ilícito, el peculado, el cohecho, el lavado de dinero y el abuso de poder; además, muchas incluyen el tráfico de influencias dentro del concepto de corrupción.
La corrupción constituye uno de los principales desafíos estructurales en la región. Aunque la mayoría de los países ha promulgado leyes para combatirla, su eficacia depende no solo del texto normativo, sino también de la implementación institucional, la independencia judicial y la cultura política.
Los países mejor posicionados en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional coinciden en ciertos aspectos: normativas estrictas, responsabilidad de personas jurídicas (RPJ) y aplicación efectiva mediante instituciones independientes, tanto jurídica como económicamente. Asimismo, numerosos Estados se han adherido a convenciones internacionales relevantes, como la Convención de la OCDE contra el Soborno (1997) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2003), que establecen estándares comunes.
En Latinoamérica, las leyes han evolucionado aceleradamente en los últimos años, impulsadas por casos como Odebrecht y Lava Jato. Diversos países han incorporado la RPJ, mecanismos de protección a denunciantes y la adhesión a convenciones internacionales. Persisten, sin embargo, desafíos como la debilidad institucional, la falta de voluntad política, la escasez de recursos investigativos y las limitaciones en la implementación.
En este panorama, destacan tres países con avances significativos: Chile, Uruguay y Costa Rica, cuyas regulaciones incluyen RPJ, multas elevadas, mecanismos de prevención y disposiciones para la recuperación de activos.
En Uruguay, el marco normativo está compuesto por la Ley N.º 17.060 (Ley Cristal, 1998) y el Decreto N.º 30/2003, que prohíben los sobornos y promueven la transparencia en el sector público, además de la Ley N.º 17.835 (2004) contra el lavado de activos. El país dispone de una oficina anticorrupción independiente y de mecanismos de protección a denunciantes, con énfasis en la transparencia.
Este marco se complementa con la Ley de Acceso a la Información Pública (2008) y la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos (2009). Además, cuenta con la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP), que adquirió autonomía técnica en 2015 (Ley N.º 19.340). Uruguay se distingue por regular estrictamente el financiamiento electoral, reduciendo la captura de la política por intereses privados. La estabilidad democrática y la baja polarización han permitido continuidad en la aplicación de estas normas.
En Chile, el Código Penal (arts. 248-251) sanciona el cohecho activo y pasivo. La Ley N.º 18.575 regula la probidad administrativa, y la Ley N.º 21.595 sobre Delitos Económicos y Atentados contra el Medioambiente (2023) reforzó la RPJ, incrementó las penas hasta 20 años de prisión y fortaleció los mecanismos de prevención. La Ley N.º 20.393 (2009) introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Asimismo, la Ley de Transparencia (Ley N.º 20.285, 2008) y la creación del Consejo para la Transparencia (CPLT), junto con un sistema de compras públicas reconocido por su digitalización y trazabilidad, consolidaron un modelo de control social más fuerte. La diferencia clave es que Chile institucionalizó la transparencia como un derecho ciudadano.
En Costa Rica, la Ley N.º 8422 (2004), Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, y sus reformas recientes refuerzan la protección a denunciantes y el compliance, alineándose con los estándares de la OCDE.El país se distingue por la judicialización y el control constitucional, con una Sala Constitucional activa en materia de probidad y transparencia, así como por la existencia de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, dotada de competencias especializadas.
Las mejores prácticas internacionales combinan prevención, recuperación de activos, enforcement independiente, certeza del castigo y cooperación internacional. Uruguay y Chile se acercan a estos modelos en Latinoamérica, pero la región aún enfrenta desafíos de impunidad y lawfare. Se recomienda fortalecer la independencia institucional, el compliance y la cooperación multilateral para lograr reformas sostenibles.
En Brasil, la Ley N.º 12.846 (2013), conocida como Ley Anticorrupción o Ley de la Empresa Limpia, regula la responsabilidad administrativa y civil de las personas jurídicas por actos contra la administración pública, nacional o extranjera. Entró en vigor en 2014 y no contempla responsabilidad penal.
En México, se implementó la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción en 2016, que articula un marco institucional para la prevención, detección y sanción de la corrupción.
En Perú, la Ley N.º 30424 (2016) regula la RPJ en el proceso administrativo por delitos como cohecho, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El Decreto Legislativo N.º 1327 (2017) establece medidas de protección a denunciantes. La aplicación de estas normas presenta desafíos en la práctica.
Por su parte, Venezuela y Nicaragua cuentan con marcos legales menos desarrollados y altos niveles de impunidad. Guatemala y Honduras han realizado reformas normativas, pero la debilidad institucional y la falta de control han limitado sus resultados.
En Panamá, la Asamblea Nacional ha tenido dificultades en el debate de proyectos anticorrupción, que permanecen en la Comisión de Gobierno. Recientemente se solicitó la creación de una comisión ad hoc para revisarlos, lo que indica la intención de que la Asamblea asuma un papel relevante en el tratamiento de la corrupción. Estos proyectos han sido identificados como prioritarios para la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública.
Aunque Panamá cuenta con leyes sobre enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, transparencia y contrataciones públicas, su aplicación es débil. La falta de independencia judicial y la cooptación política de los órganos de control han impedido que estas normas produzcan condenas efectivas.
Según Transparencia Internacional, Panamá cayó en 2024 al puesto 114 de 180 países en el IPC, con apenas 33 de 100 puntos. El derecho comparado revela que los países latinoamericanos con mejores leyes anticorrupción no se distinguen únicamente por la sofisticación normativa, sino por haber construido instituciones autónomas, transparentes y con capacidad real de sanción.
La diferencia radica en la coherencia entre norma y práctica, donde la cultura política y la presión social juegan un papel tan importante como el diseño legal.
El autor es abogado, investigador y doctor en Derecho.